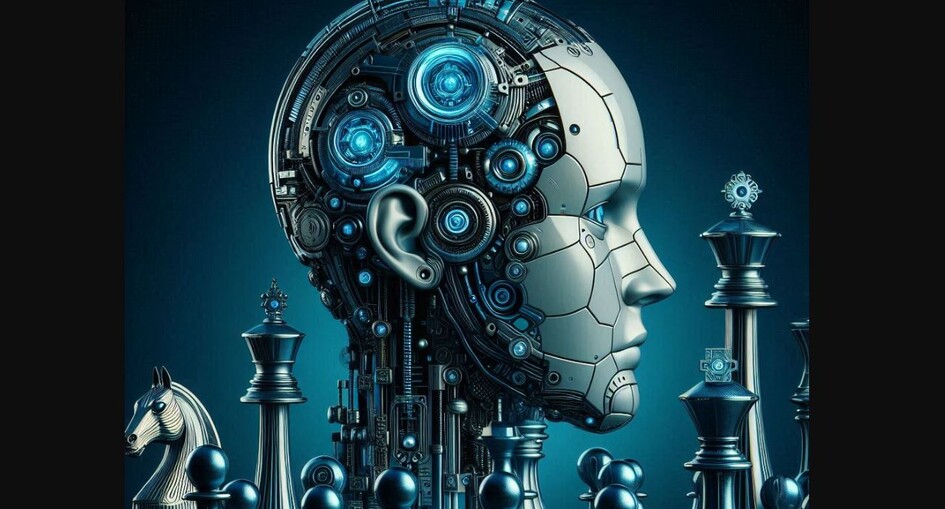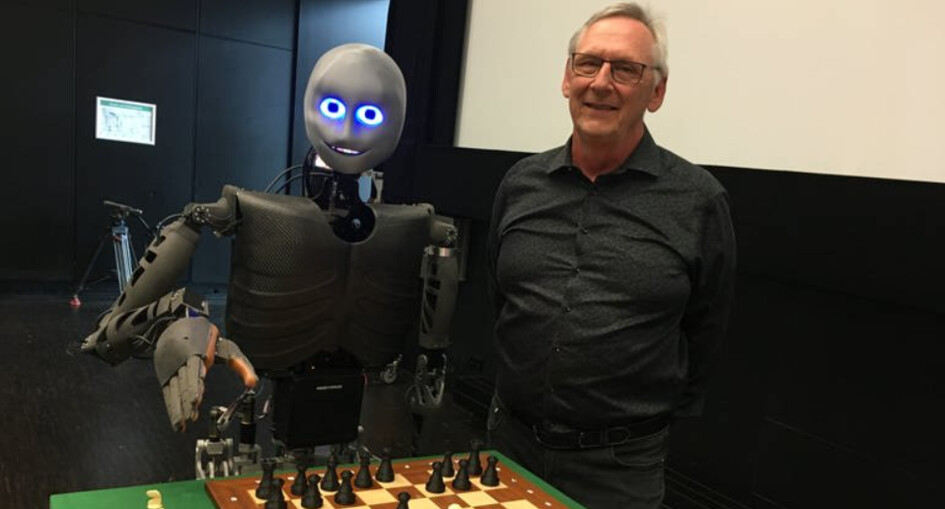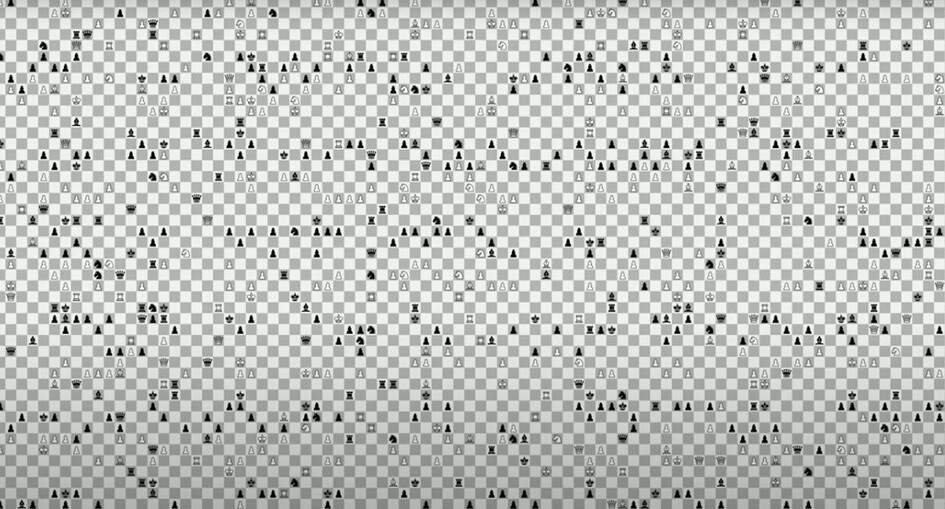El ajedrez, ese juego milenario de estrategia y concentración, ha sido durante décadas una herramienta educativa valorada por docentes, psicólogos y padres. Pero ¿qué dice la ciencia sobre su impacto en el desarrollo mental de los niños? Un estudio reciente realizado en Rusia por investigadoras del Centro Científico Federal de Investigación Psicológica y Multidisciplinaria (FSC PMR) y la Universidad Estatal de Moscú Lomonosov ofrece respuestas concretas. Las autoras Anastasia Yakushina, Elena Chichinina y Aleksandra Dolgikh publicaron sus hallazgos en julio de 2025 en la revista Frontiers in Psychology.
El objetivo del estudio fue comparar las habilidades de función ejecutiva en niños de 5 a 6 años que asistían a clases extracurriculares de ajedrez con aquellos que no lo hacían. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Son como los “comandos centrales” del cerebro: nos permiten planear, recordar instrucciones, controlar impulsos y adaptarnos a nuevas situaciones. En este estudio se evaluaron tres funciones clave:
Memoria de trabajo: la capacidad de retener y manipular información en tiempo real.
Inhibición: la habilidad de controlar impulsos o respuestas automáticas.
Flexibilidad cognitiva: la capacidad de cambiar de estrategia o adaptarse a nuevas reglas.
La investigación se centró en una etapa crítica del desarrollo infantil: la edad preescolar. Entre los 3 y 6 años, el cerebro de los niños está en su momento más plástico, es decir, más abierto al aprendizaje y al cambio. Por eso, estudiar el impacto del ajedrez en esta etapa resulta especialmente relevante.
Materiales y Métodos
Muestra
Participaron 88 niños típicamente desarrollados, divididos en dos grupos iguales: 44 niños que asistían a clases de ajedrez desde hacía al menos seis meses, y 44 que no tenían experiencia en ajedrez. Ambos grupos estaban equilibrados en género (30 niños y 14 niñas por grupo), edad (alrededor de 5 años y 10 meses), nivel educativo de los padres (promedio de 16 años de escolaridad) y nivel socioeconómico (75% de familias con ingresos promedio).
Instrumentos de medición
Para evaluar las funciones ejecutivas, se utilizaron pruebas estandarizadas del sistema NEPSY-II, adaptadas para la población rusa. Estas pruebas fueron aplicadas por psicólogos profesionales en sesiones individuales de 20 minutos dentro de los jardines infantiles. Las pruebas incluyeron:
Memory for Designs: mide la memoria de trabajo visuoespacial. Los niños veían una cuadrícula con diseños durante 10 segundos y luego debían reproducirlos con tarjetas similares, recordando tanto el diseño como su ubicación.
Sentences Repetition: evalúa la memoria de trabajo verbal. Los niños repetían frases cada vez más largas y complejas.
Naming and Inhibition: mide el control inhibitorio. Los niños debían nombrar figuras simples (círculo o cuadrado), y luego hacerlo al revés (decir “círculo” cuando veían un cuadrado).
Dimensional Change Card Sort: mide la flexibilidad cognitiva. Los niños clasificaban cartas primero por color, luego por forma, y finalmente según una regla combinada (si tiene marco, por color; si no, por forma).
Análisis de datos
Para comparar los resultados entre los dos grupos, las investigadoras usaron herramientas estadísticas especiales. Como los puntajes obtenidos no se agrupaban en forma de “campana” (es decir, no seguían una distribución normal), se usaron métodos más adecuados para ese tipo de información.
La prueba principal fue la Mann–Whitney, que permite comparar dos grupos sin asumir que sus datos se comportan de forma regular. En lugar de comparar promedios, esta prueba ordena todos los puntajes y analiza si los de un grupo tienden a estar más arriba o más abajo que los del otro.
Para medir qué tan grande era la diferencia entre los grupos, se usó la correlación biserial de rangos (r_b). Este número va de 0 a 1: mientras más se acerque a 1, más fuerte es la diferencia. Por ejemplo, un valor de 0.10 indica una diferencia pequeña, 0.30 una diferencia moderada, y 0.50 o más una diferencia grande.
También se aplicó la prueba Chi-cuadrado (χ²) para comparar variables categóricas, como cuántos niños asistían a clases de dibujo. Para saber si esas diferencias eran importantes o solo casuales, se calculó el índice V de Cramer, que también mide el tamaño del efecto. Valores bajos indican diferencias pequeñas, y valores altos reflejan diferencias más marcadas.
Finalmente, se consideró que un resultado era “estadísticamente significativo” si tenía menos del 5% de probabilidad de haber ocurrido por azar. Esto se expresa como p < 0.05, y significa que hay buenas razones para pensar que la diferencia observada es real.
Resultados
Los niños que asistían a clases de ajedrez mostraron un rendimiento significativamente superior en la memoria de trabajo visuoespacial, especialmente en dos aspectos: recordar la ubicación de los diseños (puntuación espacial) y recordar simultáneamente el diseño y su ubicación (puntuación de bonificación). Sin embargo, no hubo diferencias significativas en la capacidad de recordar los detalles del diseño (puntuación de contenido).
En cuanto a la memoria verbal, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva, no se encontraron diferencias significativas entre los grupos. Esto sugiere que el ajedrez tiene un impacto más específico en la memoria visual y espacial que en otras funciones ejecutivas.
Además, se comprobó que ambos grupos participaban en una cantidad similar de actividades extracurriculares (tres tipos en promedio, dos veces por semana, durante 16 a 18 meses). La única diferencia fue que más niños del grupo no ajedrecista asistían a clases de dibujo, aunque este dato tuvo un efecto estadístico mínimo.
Conclusiones
Las autoras concluyen que el ajedrez puede ser una herramienta eficaz para mejorar la memoria de trabajo visuoespacial en niños de edad preescolar. Esta habilidad es fundamental para tareas cotidianas como orientarse en el espacio, recordar ubicaciones, seguir instrucciones visuales y resolver problemas que requieren planificación.
El estudio sugiere que el entrenamiento ajedrecístico, desde sus primeras lecciones, involucra ejercicios que estimulan esta memoria: aprender la posición inicial de las piezas, asociar coordenadas con casillas del tablero, visualizar movimientos y anticipar jugadas. Todo esto exige retención y procesamiento constante de información visual y espacial.
Discusión
Las investigadoras destacan que el ajedrez activa áreas del cerebro relacionadas con la toma de perspectiva y el razonamiento estratégico, como la corteza prefrontal y el giro fusiforme. También señalan que los ejercicios utilizados en el estudio son similares a los que se practican en clases de ajedrez, lo que refuerza la validez de los resultados.
Aunque no se observaron mejoras en otras funciones ejecutivas, las autoras consideran que estas podrían estar influenciadas por otras actividades extracurriculares como música, deportes o danza, que también estimulan el autocontrol, la atención y la flexibilidad mental.
Finalmente, reconocen algunas limitaciones del estudio: el tamaño reducido de la muestra, la falta de datos sobre la motivación de los niños para practicar ajedrez, y la ausencia de información sobre prácticas ajedrecísticas en casa. También señalan que se necesita investigación experimental para confirmar estos hallazgos.
Opiniones personales
Desde hace un tiempo, vengo publicando artículos con un propósito muy claro: acercar la ciencia a la comunidad ajedrecística. Muchos de los estudios más valiosos sobre ajedrez están escritos en lenguaje técnico, en otros idiomas, publicados en revistas indexadas y con acceso restringido. Eso hace que la mayoría de nosotros, jugadores, entrenadores, directivos, padres de familia, no tengamos contacto directo con esos avances. Y sin embargo, son investigaciones que pueden ayudarnos a entender mejor cómo pensamos, cómo aprendemos y cómo podemos entrenar de forma más efectiva.
Por eso creo que es fundamental que como comunidad nos mantengamos al día con lo que la ciencia está descubriendo sobre nuestro juego milenario. No solo para consumir ese conocimiento, sino también para atrevernos a producirlo. El ajedrez no es solo arte y competencia, también es ciencia. Y si queremos que nuestro deporte crezca, necesitamos participar activamente en su estudio, desde nuestras propias realidades y contextos.
Después de leer este estudio, me queda claro que el ajedrez no solo tiene valor competitivo o cultural, sino también un potencial formativo que merece atención seria. Lo que más me llamó la atención fue la forma en que el juego activa la memoria visuoespacial desde las primeras lecciones, algo que muchas veces damos por sentado en la enseñanza. Este tipo de evidencia nos obliga a repensar cómo estructuramos el entrenamiento infantil, no basta con enseñar movimientos, también debemos entender qué procesos mentales estamos estimulando. Y si el ajedrez puede fortalecer funciones cognitivas clave en edades tan tempranas, entonces estamos frente a una herramienta educativa que aún no hemos aprovechado del todo.
Siempre he pensado que los niños que muestran un talento especial, ya sea en el ajedrez, en el arte, en el lenguaje o en cualquier otra área, no nacen con una varita mágica, sino que han recibido una estimulación adecuada desde sus primeros años de vida. En mi experiencia, los primeros seis años son fundamentales, es allí donde el cerebro tiene su mayor flexibilidad, su mayor capacidad de adaptación y aprendizaje. Por eso creo que no debemos esperar a que los niños cumplan cinco años para empezar a trabajar en su desarrollo general. La estimulación debe comenzar desde el nacimiento, con experiencias que despierten su curiosidad, su atención, su memoria, su cuerpo y sus emociones. Claro que la genética influye, pero para mí la clave está en cómo se acompaña ese potencial desde el entorno. La estimulación temprana no solo impacta en el ajedrez, sino en todos los ámbitos de la vida.
Estoy convencido de que la estimulación temprana en funciones ejecutivas, como la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva, tiene un impacto directo en el aprendizaje del ajedrez más adelante. Cuando un niño ha sido acompañado desde sus primeros años en el desarrollo de estas habilidades, llega al tablero con una base mental mucho más sólida, puede concentrarse mejor, planear con más claridad, adaptarse a los cambios y aprender con mayor profundidad. No se trata de enseñar ajedrez desde la cuna, sino de preparar el terreno para que, cuando llegue ese momento, el niño tenga las herramientas internas para aprovecharlo al máximo. El ajedrez exige mucho a nivel mental, y ese “mucho” empieza a construirse desde los primeros meses de vida.
Como formadores, tenemos la responsabilidad de estudiar a fondo las etapas sensibles del desarrollo cognitivo, emocional y físico del ser humano. No basta con saber enseñar ajedrez, debemos comprender cómo aprenden, sienten y evolucionan los niños en cada momento de su crecimiento. Muchas veces, por desconocimiento o por presión del entorno, cometemos el grave error de tratar a los niños como si fueran adultos en versión miniatura. Les exigimos respuestas, comportamientos o niveles de concentración que no corresponden a su etapa, y eso puede generar lesiones profundas, tanto en lo emocional como en lo físico. El respeto por sus ritmos y necesidades no es opcional, es parte esencial de cualquier proceso formativo verdaderamente humano.
Tampoco debemos olvidar que uno de los principales daños emocionales que hemos causado como sociedad ha recaído sobre las niñas. De forma directa o indirecta, muchas veces les hemos transmitido la idea de que son menos capaces que los niños. Y cuando ese mensaje se repite, en casa, en la escuela, en el deporte, ellas terminan creyéndolo. Esa creencia, instalada desde la infancia, puede hacer que se sientan inferiores, que duden de sí mismas, y que se genere una brecha entre el desarrollo de hombres y mujeres. No digo que sea la única causa, pero sí estoy convencido de que es una de las más profundas. Como formadores, tenemos la responsabilidad de romper ese ciclo, de crear espacios donde cada niña se sienta capaz, valorada y libre de explorar todo su potencial. Hace un tiempo escribí otra reseña de una investigación que aborda este tema, puedes abrir el vínculo y recordarla: ¿Cómo influyen las creencias de padres y mentores en el desarrollo de las niñas ajedrecistas?
Si deseas obtener más detalles sobre el estudio: Chess classes and executive function skills in 5–6 years old children: evidence from cross-sectional study, puedes consultar Aquí

FM FAIBER LOTERO
Lichess, Facebook, Instagram, Youtube
Entrenador colombiano de ajedrez, entrenador de la liga de ajedrez de Bogotá, Director metodológico en la Academia Eleva tu Ajedrez, integrante del grupo de investigación GRICAFDE Universidad de Antioquia, especialista en entrenamiento deportivo, especialista en Psicología del deporte y la actividad física, licenciado en educación física y deportes, diplomado en administración deportiva Comité Olímpico colombiano, diplomado en organización de grandes eventos deportivos Comité Olímpico,Instructor FIDE, Georgia 2018, escritor del libro la Planificación del capitán Olímpico de ajedrez. Entrenador de deportistas títulados.
Únete a nuestra comunidad octopuchess en: